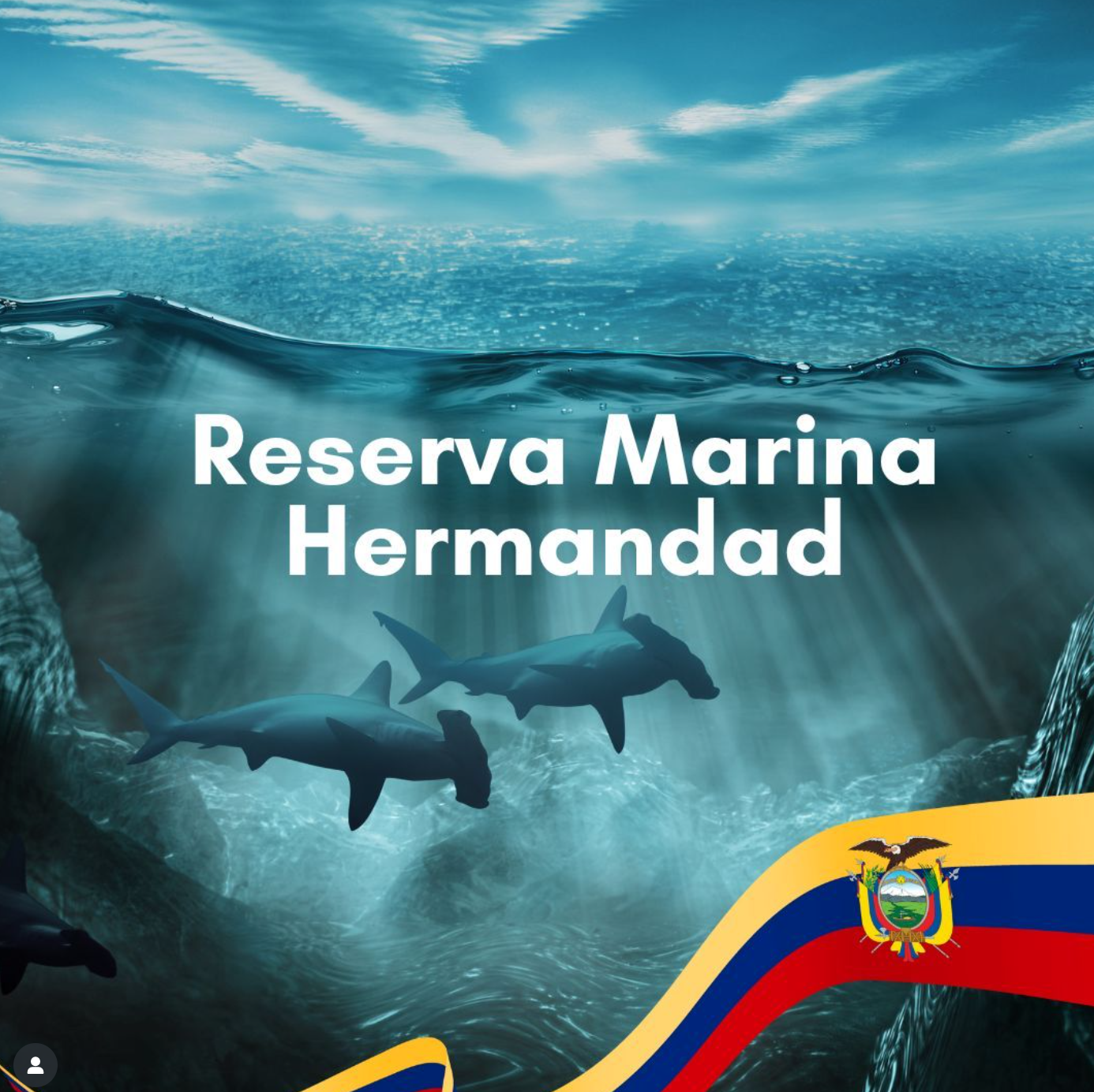Diseñar e impartir en las escuelas una educación sobre salud menstrual adaptada a cada edad
Este módulo detalla cómo el Programa de Embajadores SPARŚA diseña e imparte educación sobre salud menstrual para estudiantes de 11 a 17 años (6º a 10º curso) en Nepal, garantizando que cada sesión sea pertinente, inclusiva y culturalmente sensible.
Las escuelas se eligen en función de su proximidad a la comunidad de la embajadora para garantizar la confianza y el fácil acceso. Los embajadores identifican a su público y adaptan los métodos a los distintos grupos de edad. Para los cursos 6-7 (antes de la menarquia), las sesiones se centran en crear un entorno seguro y amistoso mediante cuentos, juegos interactivos y actividades artísticas. Para los cursos 8-10 (post-menarquia), la atención se centra en explicaciones científicas claras del ciclo menstrual, las fases y los cambios corporales, al tiempo que se abordan los mitos, el estigma y las lagunas dejadas por una enseñanza incompleta en el aula.
Ayudas visuales como rotafolios, diagramas, presentaciones e impresiones flexibles ayudan a hacer tangibles los conceptos abstractos. Las embajadoras también realizan demostraciones en directo de diversos productos menstruales -toallas higiénicas desechables, toallas higiénicas de tela reutilizables, copas menstruales y tampones- explicando los pros y los contras, el uso seguro, los métodos de eliminación y las repercusiones medioambientales. Al vincular la elección del producto con la conciencia medioambiental, los estudiantes aprenden cómo la salud menstrual se cruza con la acción climática.
Se aborda la nutrición durante la menstruación para promover el bienestar físico. Las sesiones incluyen siempre a niños y niñas, lo que ayuda a normalizar la menstruación, reducir el estigma y fomentar la empatía entre compañeros. Se anima a los profesores a asistir para que puedan reforzar los mensajes después de la sesión.
La preparación es clave: Los embajadores se ponen en contacto con los directores de las escuelas con antelación, establecen las normas básicas para una participación respetuosa, preparan el material didáctico, organizan el transporte y se aseguran de que todos los productos de demostración estén listos. Se fomenta el seguimiento mediante folletos o carteles para llevar a casa, lo que permite a los alumnos volver a repasar la información más tarde.